Comentarios estratégicos
América Latina, el multilateralismo y la agenda de no proliferación ante la creciente militarización en el mundo
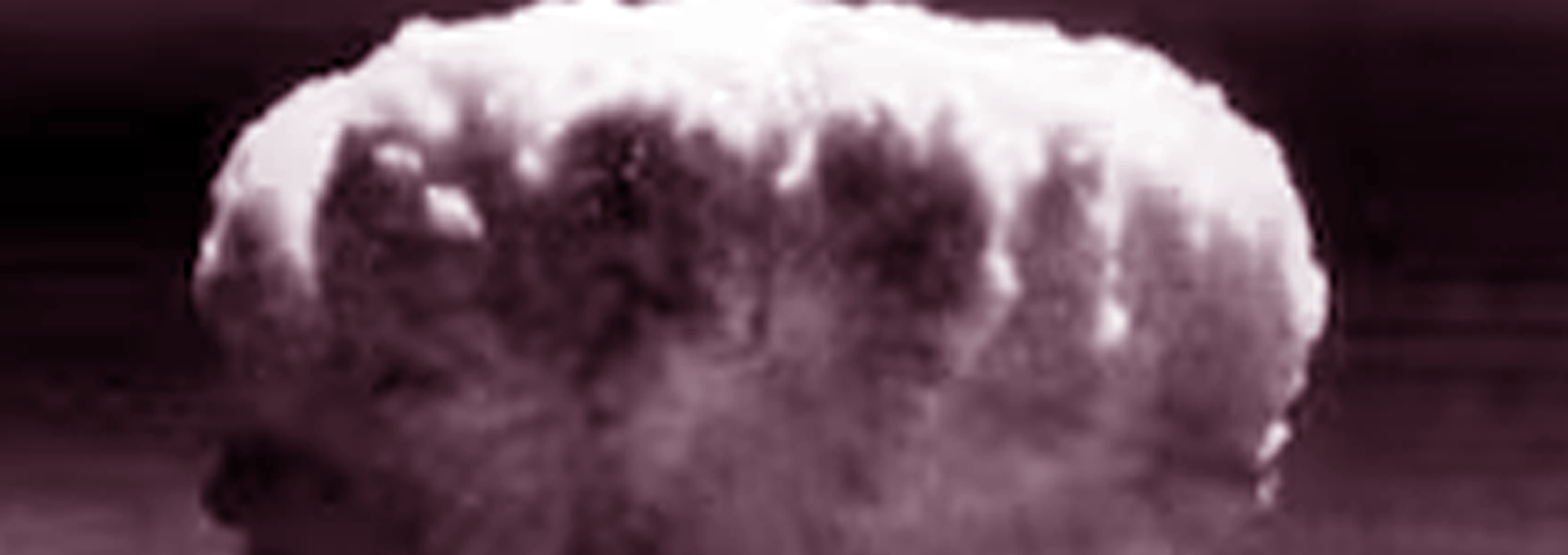
1. Introducción
La invasión rusa a Ucrania del 24 febrero de 2022 precedida por la anexión de Crimea en 2014 y la ocupación de las provincias orientales de la antigua República Socialista Soviética por parte de Moscú. El actuar en Gaza y los territorios ocupados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) tras los ataques terroristas perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023. La breve, aunque irresuelta guerra entre Tel Aviv y Teherán del pasado mes de junio, aunada a las incursiones militares israelíes en los vecinos Líbano y Siria durante los últimos dos años. La respuesta ante los citados acontecimientos por parte de los diferentes países del mundo, incluida América Latina, dista de ser unánime, pero da cuenta de un nuevo paradigma frente al que nuestra región debería posicionarse en consecución de sus propios intereses de política exterior y en seguimiento a su reconocida trayectoria de no proliferación y como zona libre de armas nucleares.
2. Militarización y (des)orden mundial
Durante su intervención en la sesión plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada en ocasión del 80 aniversario del documento fundacional de la organización, el pasado 26 de junio, en la ciudad de Nueva York, el secretario general, Antonio Guterres, advirtió que, hoy en día, vemos ataques a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas como nunca antes en su historia. Además, enfatizó: “El uso de la fuerza contra Estados soberanos, las violaciones al derecho internacional, el ataque a civiles y la instrumentalización de recursos vitales como el agua o los alimentos, no pueden ni deben normalizarse” (Organización de las Naciones Unidas, 2025b).
En el evento, realizado para conmemorar las ocho décadas de la Conferencia de San Francisco de 1945, en la que se sentaron las bases del actual sistema internacional con la adopción de la Carta en mención y la aprobación del estatuto de la nueva Corte Internacional de Justicia, y en la que participaron como miembros fundadores todos los países de América Latina y el Caribe independientes en ese momento, Guterres advirtió que los valores tradicionales de la ONU están siendo cuestionados de manera alarmante, y alertó sobre el actual contexto internacional, marcado por la violencia, las divisiones y un debilitamiento y deterioro generalizados del orden multilateral. El secretario general urgió a los Estados miembros a defender el derecho internacional, a fomentar la diplomacia y el diálogo frente al conflicto, en aras de fortalecer el multilateralismo como alternativa para la paz y frente al uso de la fuerza.
Aunque Guterres omitió menciones a países o conflictos particulares, el presidente en turno de la Asamblea General, el camerunés Philémon Yang, quien copresidió el evento junto al ex primer ministro portugués, no tuvo reparo en hacerlo. “Estamos conmemorando este aniversario en un momento doloroso para la vida de esta Organización. Los conflictos arden en Gaza, Ucrania [...]. El multilateralismo está bajo ataque […] y muchas prácticas normativas internacionales están retrocediendo” (Organización de las Naciones Unidas, 2025b), afirmó el africano.
Si bien la crisis a la que se enfrenta el sistema creado al final de la Segunda Guerra Mundial y prevaleciente, al menos en papel, hasta nuestros días, no puede solo circunscribirse a una lectura parcial del actual contexto internacional y requiere un estudio sesudo y profundo que abarque incluso la totalidad de su recorrido histórico, es claro que, como señalan Guterres y Yang, el devenir de los últimos tres años es sintomático de dicha crisis y, de cierta forma, indicativo de un paradigma distinto, en el que el respeto al derecho internacional se encuentra supeditado al ejercicio de la fuerza, lo que de forma inevitable conlleva a una creciente militarización del orbe. La ambivalente respuesta de la comunidad internacional ante la actuación de las FDI en la crisis humanitaria en Gaza, la génesis y el resultado de la guerra entre Tel Aviv y Teherán y la invasión y ocupación rusas de Ucrania son pruebas irrefutables de ello.
El 25 de junio, un día antes de la sesión conmemorativa de la Carta de la ONU en Nueva York, se daban cita en La Haya los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en ocasión de la cumbre anual del mecanismo, nacido en 1949 por iniciativa de Washington en respuesta a la Guerra Fría. Fue una cumbre precedida por meses de álgidas negociaciones, desatadas a su vez por el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, que culminaron con el anuncio del compromiso por parte de los países miembros de la OTAN de invertir al menos un 5 % de su producto interno bruto en defensa. Fue un aumento significativo si se compara con el objetivo de gasto en la materia inmediato anterior, equivalente al 2 % del PIB. Constituía un anuncio impensable en cualquier otro momento y circunstancia, y se dio a la par de noticias igual de inusuales en el ámbito militar internacional, al menos hasta hace algunos años: el engrosamiento de efectivos del ejército alemán; la compra de considerables cantidades de armamento por parte del Gobierno japonés; el anuncio, por parte de países como Polonia, Finlandia y las naciones bálticas, entre otros, de su intención de abandonar la Convención de Ottawa sobre la prohibición de minas antipersonales, o la eventual construcción de un arma nuclear por parte de Irán, como avizoran Williams, Smith Adamopoulos, MacKenzie y Murphy (2025, p. 23). Noticias, todas, que denotan una creciente tensión de los canales diplomáticos multilaterales como vía para la resolución de conflictos y que representan una oportunidad para que América Latina ejercite su músculo multilateral a través de un actuar coordinado de su política exterior con miras a avanzar en la agenda de no proliferación y desarme en el mundo.
3. El Tratado de Tlatelolco y la agenda de no proliferación
La gravedad de la crisis de los misiles en Cuba a inicios de la década de los sesenta del siglo pasado marcó de manera indeleble el curso de la Guerra Fría y constituyó la base para el primer gran proyecto de calado continental en América Latina tras la turbulencia decimonónica dejada por las independencias y la resaca de la Primera y la Segunda Guerra Mundial: el Tratado de Tlatelolco. Fue un proyecto que tomó como punto de partida la irrevocable pertenencia de la región al proyecto multilateral nacido en San Francisco y que tuvo como eje rector el interés nacional de sus países ante el desafiante escenario de una realidad geopolítica bipolar.
Con la firma del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe el 14 de febrero de 1967 (mejor conocido como Tratado de Tlatelolco por haberse rubricado en el barrio homónimo de la capital mexicana, sede de la Cancillería azteca), nuestra región no solo se convirtió en la primera a nivel mundial en declararse libre de armas nucleares, sino también en la semilla del régimen de proscripción nuclear y desarme que, de manera lenta pero asertiva, avanzó a lo largo de las siguientes décadas. Luego se materializó en una de sus facetas más enfáticas con el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares de 2017, en vigor desde 2021, aunque amagado por el clima de creciente militarización.
Si bien el Tratado de Tlatelolco respondió a la imperiosa necesidad de América Latina de evitar un segundo e indeseable capítulo de la crisis de los misiles cubana y buscó como primer y más importante objetivo blindar a nuestra región, en la medida de lo posible, de la perenne confrontación militarista entre Washington y Moscú en el contexto de la Guerra Fría, a partir de la delicada posición de desventaja que da ser “el patio trasero” de los Estados Unidos, es innegable que uno de sus más evidentes legados es la cimentación del diálogo interregional, más allá de políticas internas particulares, y el fortalecimiento del multilateralismo, siempre dentro del marco del sistema de Naciones Unidas. Es en este sentido que, dado el actual contexto internacional y a pesar de las irrefutables diferencias ideológicas que nos aquejan, bien merece la pena revisitar, como región, los postulados de Tlatelolco y su imbatible defensa del multilateralismo. En América Latina tenemos la responsabilidad histórica, moral y política de hacerlo, está en nuestro propio interés, más allá del lugar en el espectro político en el que se hallen parados actualmente cada uno de nuestros respectivos Gobiernos o regímenes políticos.
No pueden obviarse las claras diferencias que hoy se dibujan entre los países que conforman América Latina y el Caribe; nuestra región no está exenta de la polarización que, desde hace no poco tiempo, recorre las sociedades y naciones de este a oeste y de norte a sur. Tampoco podemos ni debemos ignorar el anquilosamiento y las deficiencias operacionales de muchos de los mecanismos regionales existentes, de la Organización de Estados Americanos a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Pero nada de eso ha de erigirse como barrera para considerar la agenda de no proliferación y desarme como una bandera bajo la cual la región entera tiene posibilidad de acogerse sin que medie resquemor alguno. Como argumentan Bandarra et al. (2022), en América Latina el apoyo a la gobernanza nuclear y al multilateralismo es añejo y persistente, más allá de diferencias de liderazgo, de la decreciente cooperación regional y de diversos retos de política interna (p. 16). Si hay un tema en torno al cual podrían lograrse acuerdos entre visiones discordantes en América Latina es, precisamente, la no proliferación.
Este es un tema toral para fortalecer el multilateralismo, herido de muerte por la ominosa tendencia hacia la militarización, y para restablecer la primacía del derecho internacional y la diplomacia por encima del uso de la fuerza, sobre todo con miras a la elección del próximo secretario general de Naciones Unidas, cuyo proceso de selección entrará en su etapa definitoria hacia la primera mitad de 2026. Es un liderazgo que bien podría provenir de América Latina y el Caribe, si hacemos caso a la rotación regional, aunque no oficial, del máximo cargo del sistema internacional en vigor. Una mujer o un hombre que será responsable de diseñar la nueva ONU, imputable por su supervivencia o quizá, incluso, por su desaparición.
__________________
Diego Gómez Pickering
Doctor en Diplomacia y Relaciones Internacionales (Euclid University). Investigador Sénior del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales – COMEXI. Correo de contacto: gomezpickering@gmail.com.








